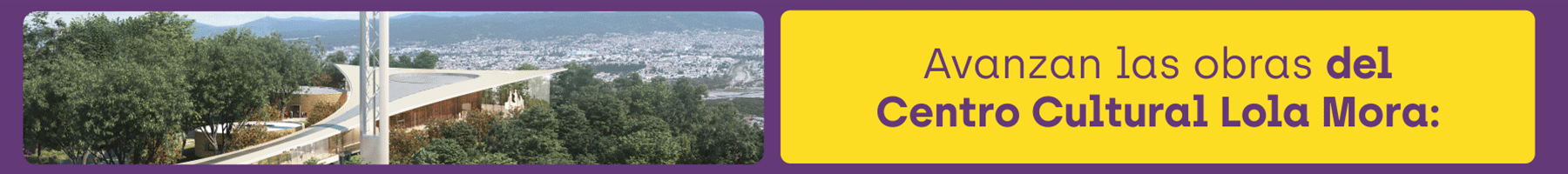Si algo caracterizó a la economía argentina de las últimas décadas fue la permanente dinámica de montaña rusa en la que se ve inmersa cada vez con mayor frecuencia. Es un dato incontrastable que distorsionó muchos parámetros y mecanismos de defensa de la economía. Pero también se difundió la creencia que una mala temporada era sólo eso y sólo habría que esperar a que rebotara la economía para estabilizar las variables afectadas. Sin embargo, el daño estructural se fue intensificando con cada uno de estos altibajos.
Sube y baja. Según un análisis del economista Fernando Marull, en los últimos 54 años hubo 21 recesiones (o sea, dos trimestres seguidos de caídas), lo que marca una cada 2,6 años. Pero desde 2010, el PBI argentino está estancado y se hicieron más frecuentes las recesiones. Tanto que la estabilidad, perdida, apareció en el horizonte como una meta en sí misma. “Pero la estabilidad puede ser insuficiente para crecer. La historia económica argentina ofrece suficientes ejemplos de períodos de relativa calma, basados en cierta estabilidad macroeconómica, que no derivaron en crecimiento sostenido”, apunta el profesor del IAE Business School, Lucas Pussetto. A su juicio, el crecimiento de corto plazo (por un par de años) puede surgir de la recuperación de la capacidad ociosa, la normalización de las expectativas o la recomposición del consumo. En cambio, el crecimiento de largo plazo requiere transformaciones más profundas, vinculadas a acumulación de capital y al aumento de la productividad. También que, como los motores del crecimiento sostenido ya no son ningún misterio, las economías que logran mantener trayectorias de expansión prolongada lo hacen porque generan un entorno donde la inversión privada encuentra incentivos para innovar, emplear y escalar producción.
También cabe señalar que la productividad aumenta cuando se incorpora tecnología (aspecto clave en tiempos de IA), se reduce la informalidad laboral, se promueve la competencia y se reasignan recursos hacia sectores más eficientes. “Ordenar las cuentas no garantiza este proceso, pero sí otorga previsibilidad; y en ese marco las mejoras en inversión y productividad son mucho más probables”, concluye Pussetto.
Impacto laboral. Al vincular la necesidad de instrumentar cambios para dar sustentabilidad a un programa que sólo recuperó oxígeno con los resultados electorales de octubre, el Gobierno se propuso encarar tres reformas que considera imprescindibles para asentar las bases de un crecimiento sostenido: laboral, tributaria y previsional. Con ellas o al menos con lo que pueda conseguir en las negociaciones legislativas, busca eliminar el fantasma de la proyección de un déficit fiscal crónico cuando cambie la ecuación política o las presiones de parte de los sectores (y jurisdicciones) que vienen sufriendo la poda del gasto.
En el caso de la proclamada necesidad de reformar el marco jurídico del trabajo el objetivo que cambie la composición del mercado que fue deteriorándose paulatinamente hasta llegar a que casi la mitad de la fuerza laboral están en la informalidad o son precarizados. Jorge Vasconcelos, economista jefe del IERAL, señala que la clave de las nuevas normas en el orden laboral, tributario y previsional es que sean diseñadas como piezas encastradas, aunque no se aprueben al mismo tiempo. “No debería haber prejuicios, ya que es cada vez más evidente que la falta de estas reformas (junto con políticas macro inconsistentes) es lo que explica el estancamiento de la Argentina frente al resto de la región”, agrega. A su vez, destaca que no toda la situación afecta por igual a todas las provincias. Con un empleo privado formal estancado en 6 millones de trabajadores a nivel país, existe una marcada asimetría en la participación del empleo privado en relación a la población de cada provincia. Así, mientras en Formosa y Santiago del Estero hay menos de 50 empleos privados cada 1.000 habitantes, hay provincias como Tucumán y Buenos Aires, en las que esa relación se ubica entre 90 y 110, en tanto Córdoba, Santa Fé, Neuquén y CABA están en una franja de más de 130 empleos privados cada 1.000 habitantes.
Otro indicador preocupante es la creciente conflictividad laboral mostrada en la cantidad de juicios que se van acumulando y que de alguna manera evidencia la rigidez del mercado laboral argentino. Según un análisis de la consultora Empiria sobre datos oficiales, en julio pasado habían acumulado 305.595 expedientes iniciados sin resolver. “La alta litigiosidad encarece y desalienta la contratación formal, y termina expulsando trabajadores hacia la informalidad y el cuentapropismo (flexibilización de hecho)” detallan.
También Jorge Colina, economista de IDESA, observa que el mercado de trabajo en Argentina arrastra un deterioro profundo y lo muestra con datos. Más de la mitad de los trabajadores (52%) está en la informalidad o trabaja por cuenta propia, en ocupaciones de baja productividad y con ingresos que representan, en promedio, la mitad de lo que perciben quienes tienen un empleo formal. Solo el 31% de la fuerza laboral cuenta con un empleo privado registrado, el 17% restante trabaja en el sector público y un 22% de las personas en edad de trabajar no participa del mercado: no tiene empleo ni lo busca.
“Lo relevante es que ni siquiera en los años de fuerte expansión económica, como los de la primera década del período, se logró revertir esta dinámica. El crecimiento permitió aumentar el empleo, pero no cambió su composición estructural”, explica. La informalidad se mantuvo elevada, el empleo público funcionó como contención, y el cuentapropismo creció más por falta de alternativas que por dinamismo emprendedor. “Estos datos muestran con claridad que el crecimiento, por sí solo, no resuelve el problema del empleo en Argentina. Sin reformas profundas en la estructura productiva, la educación y el marco institucional que regula el trabajo, el empleo de calidad seguirá siendo un bien escaso, incluso cuando la economía crece”, concluye.
Todas estas miradas convergen en un nudo que hasta ahora fue difícil de desatar: la reforma laboral aparece como una pieza importante dentro de un paquete más amplio de transformaciones: necesaria pero insuficiente por sí sola.
El salario. En el último informe del INDEC sobre la evolución de los salarios que analiza Nadin Argañaraz, presidente del IARAF, marca una meseta, pero con heterogeneidad: los salarios privados registrados (+1,4%) crecieron menos que la inflación mensual (+2,1%) y en el sector público creció 1,1% nominal. En términos interanuales, la inflación fue del 31,8% y si se considera la variación interanual real de los salarios, hay una suba del sector público (+2,5%) y suba del sector privado registrado (0,9%). En cambio, si se considera la variación real parcial de los salarios en los primeros nueve meses de 2025, existe una suba del sector público del +5,5% (- 18,9% respecto a 2023) y una suba del sector privado registrado del +7,1% (- 2,7% respecto a 2023). “De mantenerse estos niveles reales durante el resto del año, los salarios privados registrados anuales podrían finalizar el año con un crecimiento real del 5,0% y los públicos con uno del 4,3%”, proyecta.
Con una inflación que difícilmente volverá a perforar el piso del 2% como era la intención del equipo económico antes del rally del dólar del tercer trimestre, la recuperación de los salarios reales estará más supeditada a la performance de ciertos sectores (minería o energía, por ejemplo) que a una mejora general. Es el lastre que inhibe al mercado de su mayor virtud, que es el de facilitar la creación de empleos de mayor en épocas de bonanza y amortiguación de los conflictos en los inevitables años de vacas flacas. La resultante, lenta pero inexorable, es la paulatina ralentización y una precarización aún mayor, de un espacio cada vez más chico.